|
Por Grupo Editor / 5 de Octubre de 2012
EL RECUERDO DE RUBÉN NARANJO
EXILIOS, RESISTENCIAS Y DEMOCRACIA
El 3 de octubre de 2005 moría el artista y
profesor Rubén Naranjo, incansable compañero de
las Madres de Plaza 25 de Mayo. Había nacido el
27 de noviembre de 1929 en Buenos Aires, pero
fue rosarino por elección y afecto. En esta
ciudad portuaria y obrera, Rubén motorizó
infinidad de proyectos ligados al arte (Tucumán
Arde, por ejemplo), a la educación popular (allí
la Biblioteca Vigil, hoy recuperada) y la
militancia política y social, como el Foro
Memoria y Sociedad. Lo recordamos publicando
parte de una charla inédita con su amiga Miriam
Fridman Wenger, psicoanalista del Ministerio de
Educación de Suiza, país al que llegó en 1976,
en un exilio obligado. El encuentro -que brinda
claves para entender la Argentina de los 70 y de
los 90- fue el jueves 24 de julio de 1997, al
cabo de la marcha de las Madres, en las mesas de
un bar entrañable anclado en San Lorenzo esquina
Laprida.
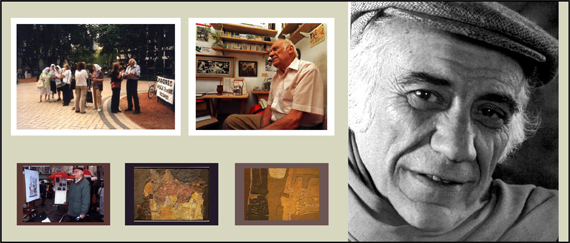
Rubén Naranjo: Miriam, éste es un reencuentro
con un marco realmente impensado hace 20 y pico
de años, cuando compartimos experiencias de otro
tipo, en distintas circunstancias. Llegás a
Rosario después de un exilio de muchos años. Te
fuiste en el 76, por razones obvias, no es
necesario decir qué significa ese año, pero lo
cierto es que estás acá.
Miriam Fridman Wenger: Entre los argentinos que
estamos en Europa, nos preguntamos siempre en
qué año te fuiste, y cuando decimos 76, es una
carta de presentación. Todos sabemos quiénes
estaban en el 76.
RN: El anecdotario al respecto es infinito. Esa
fecha ha sido en más de una oportunidad una
credencial para mucha gente. Esa fecha abría
puertas; y las sigue abriendo, aún ahora, a
tantos años de distancia. Contame cómo fue aquel
comienzo del exilio, cuando llegaste y te
instalaste. Sos psicóloga, trabajaste allá, y
más allá de tu consultorio trabajaste en el
campo social.
MW: Yo vivo en Ginebra. Estaba muy afuera de las
corrientes de exiliados y emigrantes, como uno
pueda llamarlos. Yo estaba sola en Ginebra,
donde éramos muy pocos, y teníamos a la vez
cierto "privilegio de la rareza". Y a la vez, la
responsabilidad de estar en el lugar en donde
reside la Organización de las Naciones Unidas.
Eso nos llevó en cierto modo a pelear a la
Asamblea de Derechos Humanos, a trabajar para
entregar listas, para buscar gente. Nos llegaba
mucha información, y los pocos que estábamos
allí, en Ginebra, nos sentimos muchas veces
desbordados por esta responsabilidad. Sentíamos
que no estábamos preparados, que no teníamos los
medios para asumir esa responsabilidad. En ese
momento, para mi era muy importante trabajar
rápidamente en mi profesión. No porque haya sido
muy importante desde el punto de vista
individual, sino porque creo que lo que pasó en
el 76, la tragedia de esta ciudad, de este país
en el 76, estuvo determinada no solamente por
los muertos, por los desaparecidos, sino también
por la liquidación de la identidad individual de
cada uno. Yo tenía la impresión de que era
necesario volver a ocupar un lugar -social,
política y culturalmente- para poder resistir.
Porque de otra manera, el exilio era una muerte
civil para todos nosotros. Entonces era
importante re-aprender a leer otros diarios,
pero seguir leyendo los diarios; re-aprender a
interpretar otros signos políticos pero
continuar siendo capaces de leer signos
políticos. Estaba convencida que era la única
manera de poder -cuando volviéramos al país-
reinsertarnos. Los que perdemos el hábito de la
lectura social, lo perdemos definitivamente. Y
eso la experiencia nos lo confirmó más tarde.
RN: Este punto que planteás es fundamental desde
el punto de vista de un militante, de alguien
que ha elegido en la vida asumir compromisos
hacia los demás. Hubo una numerosa partida de
Argentina, gente que se tuvo que ir por razones
indirectas, por temores apresurados, muchas
cosas. Mucha gente que estuvo en Europa no
militó en nada, no todo el exilio argentino se
nutrió de una fuerza militante en Europa,
tampoco fue la chilena o uruguaya, pero hubo
grupos que sí militaron, que trabajaron, que
tendieron puentes para sacar gente de los países
que eran sojuzgados por los militares. Este es
un hecho de la realidad. Y Ginebra tiene la
posibilidad de ser el ombligo del mundo. Pero
hay que activarlo, hay que poner la cabeza para
eso. Muchos exiliados que se fueron y trabajaron
tienen sus familias en Argentina, eran visibles
en Europa, y mucha gente prefirió el silencio en
Europa ante la posibilidad de tener una
respuesta negativa en Argentina. Esto también es
una realidad. ¿Cómo hizo la gente que pudo
superar esta instancia? Decir: bueno, tengo mis
padres, mis hijos, tengo a mis hermanos en
Argentina pero no obstante, hago cosas visibles.
MW: Hay dos aspectos. Uno es que es cierto que
muchos de nosotros teníamos familia acá, pero
ahora vemos los riesgos. Cuando estábamos ahí lo
medíamos hora a hora, situación a situación,
momento a momento. Vos hablás de sacar gente, de
movilizar gente, -y personalmente participé de
algunos episodios- pero estando en Ginebra, y
sabiendo que la situación en Suiza estaba muy
bloqueada, nuestra prioridad no era solamente
sacar gente. Había otros grupos que lo hacían.
Nuestra prioridad era el testimonio frente a las
organizaciones internacionales. Nosotros
teníamos dos trabajos: por un lado, recibir a
los argentinos que venían a testimoniar; por el
otro, mantener las puertas de las organizaciones
no gubernamentales abiertas. Ése era un trabajo
de superestructura. Un trabajo difícil, y
frustrante, porque raras veces un argentino nos
decía "muchas gracias, ustedes me sacaron". Y
había todo un trabajo de disputa, te diría que
metro a metro, con las Embajadas, con las
misiones diplomáticas. Y hay que señalar que la
política exterior de la dictadura desde el 76 y
hasta el 83 era simplemente maquiavélica. Han
hecho cosas que a nadie se le ocurriría hacer. Y
te doy un ejemplo: un profesor de derecho
holandés, que peleó denodadamente por la
situación de los desaparecidos y de los derechos
humanos en Argentina, en esa época fue Director
de la División de DDHH, hablamos de un hombre de
talla internacional, una de las figuras más
relevantes en el campo de los derechos humanos
en Europa: Theo Van Vobem. Bueno: la misión
argentina consiguió echarlo de las Naciones
Unidas. Consiguió desplazarlo. Su historia es
una de las historias más heroicas y dramáticas
que nos todo vivir en Ginebra. Para nosotros
fue, realmente, la conciencia del terrorismo de
estado.
RN: ¿Tanta fuerza tenía la misión argentina para
desplazar a este hombre?
MW: La política exterior del gobierno militar
estaba muy bien estructurada. Y también hay que
decir que, manifiestamente, los militares
argentinos no estuvieron ni aislados ni solos:
recibieron el apoyo de otros gobiernos, y de
gobiernos de países poderosos. Y llegaban muy
lejos. Tenían juristas extremadamente
competentes, juristas internacionales, de gran
valor; lamentablemente al servicio de una causa
que no era noble. Ese era, para nosotros, el
interés de estar en Ginebra.
RN: Te pregunto, Miriam, porque estos elementos
son originales, este tipo de misión yo las
desconocía totalmente, tengo años de trabajo en
este campo pero no sabía que la misión argentina
había gozado de tanto prestigio como para
desplazar a un hombre de esta dimensión
–prestigio, fuerza o poder- estos juristas ¿eran
europeos, argentinos, de dónde?
MW: Yo no conozco la base de apoyo, pero los
personajes que vi trabajar en Ginebra pertenecen
al cuerpo diplomático argentino. Y la técnica
era un trabajo de procedimientos, una guerra de
procedimientos. Por ejemplo, decían: "en este
orden del día se olvidaron la coma, entonces
nosotros no podemos aceptar que ustedes permitan
hablar a tal señor". Así era esta guerra de
procedimientos permanentes con la que confrontó
mucha diplomacia europea en el intento de
defender la situación de los derechos humanos en
la Argentina. Yo pienso en la diplomacia
austríaca en cierto momento, por ejemplo. Era
una guerra de procedimientos permanente,
constante, que hizo que Argentina no fuera
condenada por la Comisión de DDHH en 1977, ni en
1978, a pesar de un informe sobre la situación
de los desaparecidos que abarcaba 1.000 páginas.
RN: ¿Y qué sensaciones tuviste a la hora de
volver al país?
MW: Cuando yo te encontré, Rubén, hacía casi
treinta años que no nos veíamos. Y lo primero
que te dije es "yo tengo miedo por ustedes".
Desde afuera, uno tiene la impresión que
cambiaron muy pocas cosas, que la estructura que
permitió que pasara lo que pasó en al país, está
entera. Vos sabés que el sociólogo e historiador
francés Gerard Noiriel escribió hace poco un
análisis de los últimos 20 años de la democracia
francesa. Y analizó cómo la palabra democracia
fue cambiando de contenido. Lo que era un
conjunto homogéneo -y sobre todo coherente- de
libertades individuales fue recortando espacios,
y en ese recorte cada uno perdió un pedacito. Si
uno mira cómo las democracias latinoamericanas
se reconstruyen en esta mitad de la década del
90, tiene la impresión que es apenas una carcaza,
en la quedan sólo pedazos de un proyecto que ha
sido. Gobiernos constitucionales, sí; garantías
democráticas, a veces; independencia de poderes,
un poco menos. Y eso es un proceso que liga a
todos los países latinoamericanos.
**//**
Imagen: Carina Barbuscia sobre fotos de
Fundación Rubén Naranjo /
www.rubennaranjo.com.ar
|