|
Por Laura Capella / 07 de Junio de 2013
DERECHOS HUMANOS, MEMORIA Y SUBJETIVIDAD
UNA MIRADA ACERCA DE LA BANALIDAD DE LA JUSTICIA
El 26 de marzo del 2012, el Tribunal Federal Nº
2 de Rosario condenó a Ramón Genaro Díaz Bessone,
ex jefe del II Cuerpo de Ejército; y al ex
policía José Rubén Lofiego, a la pena de prisión
perpetua y cárcel común, por los delitos de
homicidio, violación y tormentos cometidos en el
Servicio de Informaciones de la ex Jefatura de
Policía. Al mismo tiempo, los represores Mario
Marcote, Ramón Vergara y José Scortecchini
fueron condenados -respectivamente- a 25, 12 y
10 años de prisión. En ese fallo, el civil
Ricardo Chomicki -también imputado por esos
delitos- fue absuelto. El pasado 4 de junio, en
el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa y en el
marco de la primera entrega de la temporada 2013
del ciclo Del Derecho y del Re¿Ves?, la
psicóloga Laura Capella expuso desde distintas
vertientes de la teoría jurídica y el
psicoanálisis las razones por las que no acuerda
con esa absolución. Presentamos parte de esa
exposición. Un tránsito profundo y sin
concesiones por los arrabales de la ética, la
política, la justicia y la memoria.
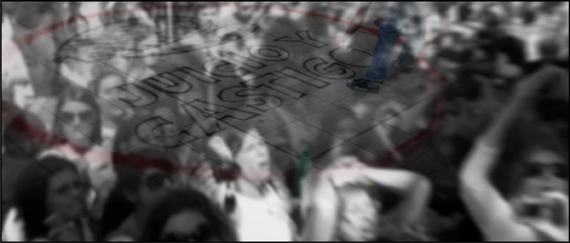
El objetivo de este trabajo será considerar los
motivos de la absolución de uno de los imputados
en la llamada Mega Causa Feced o Causa Díaz
Bessone, del único que fue absuelto y expresar
cuales son los motivos que me ubican entre los
que no están de acuerdo con esta medida. El
concepto que recorre mi trabajo es el de
justicia y se tramará con los conceptos de
responsabilidad y de impunidad.
El día 26 de marzo de 2012, en la ciudad de
Rosario, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
nº 2, lee las sentencias de la causa antes
mencionada S/ Homicidio, Violación y Tormentos
cometidos en el Servicio de Informaciones de la
ex Jefatura de Policía de Rosario. Condenaron a
prisión perpetua y cárcel común a Ramón Díaz
Bessone, ex jefe del II Cuerpo de Ejército, y al
ex policía José Lofiego. A Mario Marcote le
dieron 25 años de prisión, 12 a Ramón Vergara y
10 a José Scortecchini. El civil Ricardo
Chomicki fue absuelto.
El caso del civil mencionado ya había ocupado a
distintos actores sociales: querellantes,
militantes, profesionales psi participando de
una polémica que ocupó distintos medios de
prensa y se extendió en las redes sociales y se
debatió públicamente en alguna conferencia o
panel, mucho de cuyo material ha sido tomado en
el presente trabajo.
Un grupo de querellantes y la LADH lo habían
acusado y se abstuvieron la querella conformada
por la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, algunos querellantes y la fiscalía, bajo
el lema: "El que entra víctima, sale víctima".
Me pregunto: ¿De qué justicia se trata esta
consideración hacia alguien que se proclama
víctima pero que integra el grupo de imputados
por crímenes de lesa humanidad y jamás acusó, ni
testimonió, ni aportó datos que pudieran arrojar
alguna luz sobre el destino de algunos
militantes aún desaparecidos y el de los,
entonces niños, apropiados?
Encontrar un concepto de justicia es sumamente
espinoso y tomaré en términos generales aquel
que se vincula al famoso lema común al marxismo
y al psicoanálisis en el sentido de dar a cada
uno lo suyo, y me detendré apenas en lo
manifestado por Alain Badiou , el cual plantea
que puede decirse más acertadamente qué es la
injusticia y no qué es la justicia. Que se
podría decir que Justicia es cuando no hay
injusticia. Y que un mundo justo sería aquel en
el que no hubiera víctimas de la injusticia, con
lo cual se mete de lleno en lo que llama ética
de la víctima, porque justamente toda idea de la
justicia se levanta a partir de la existencia de
la víctima. Declara que la definición de víctima
supone una visión política, ¿Quién es la
víctima? ¿A quién se considera víctima? ¿Ella
misma se autoproclama victima? ¿Se revela en el
espectáculo del sufrimiento, del cuerpo
torturado, hambreado, herido por la vida? Se
cuestiona justamente que cada vez más nuestra
época transforme el sufrimiento en espectáculo.
Hacer justicia al cuerpo, entonces, sería
considerarlo como algo más que el de un esclavo
moderno, poder separarlo del consumo y del
sufrimiento.
La justicia es entonces pasar del estado de
víctima al de alguien que está en pie. Implica
una transformación subjetiva. Retomaremos el
concepto de víctima.
Tomaré ahora el concepto psicoanalítico de
perversión: Ésta niega la necesaria y
estructurante sujeción del ser humano a la ley
simbólica, se constituye en un ataque a la
estructura, y por eso Alejandro Ariel sostiene
que la perversión propiamente dicha es la que
pretende hacer grupo, cofradía, llevar un
saber-hacer puesto en lugar de la ley, al lugar
del ideal, hacerlo razón de estado. Lo enlazo
acá con ese ejemplar de la Constitución Nacional
que se imprime durante la Dictadura y se
difunde, aún cuando ésta ha sido derogada por el
Proceso de Reorganización Nacional, cuya Acta y
demás documentos figuran en el Apéndice de la
misma.
De los testimonios contra este civil sólo
expondré éste: Una testigo dice que le
sorprendió la conducta de Chomicki, porque era
muy alegre, tomaba la tortura como una cosa, que
uno va pateando un guijarro por la calle y
silbando, así nos pateaba cuando estábamos en el
piso, cuando había alguien que estaba con el
efecto de la picana, era así, un joven malvado.
Tanto Primo Levi como Pilar Calveiro se refieren
a los distintos colaboradores o quebrados tanto
en Auschwitz como en Argentina, y diferencian
grados: desde el que despioja o barre, al que
tortura, asesina, extrae prótesis de oro,
cabello, etc.
En el nazismo hubo leyes escritas conocidas como
las Leyes raciales de Nuremberg, una normativa.
Y también en la Argentina con los documentos del
Proceso de Reorganización Nacional que en los
hechos abolen la constitución, que no obstante
se sigue estudiando y editando. Al respecto de
lo escrito o no escrito Tzvetan Todorov dice:
"La necesaria ocultación de actos que, sin
embargo, se consideran esenciales conduce a
posiciones paradójicas, como aquella que se
resume en la célebre frase de Himmler a
propósito de la solución final: ‘Es una página
gloriosa de nuestra historia que nunca ha sido
escrita y que jamás lo será’".
Hay otro tema muy complejo y tiene que ver con
los tiempos en que ocurren las cosas y que, a mi
criterio, debería ser tenido en cuenta como
atenuante o no, a la hora de juzgar a este
imputado puesto en el lugar de víctima.
Sabemos que la posición frente a la memoria, las
políticas de la memoria, han ido cambiando a
medida que se ha ido tomando más confianza en el
estado de derecho. Cuando la democracia comienza
a afianzarse, cuando se derogan las leyes de
impunidad, cuando comienzan los juicios o cuando
se retoman… ¿No hubiera sido ese el momento para
denunciar, para acusar a sus victimarios, para
abandonar ese lugar terrible que dice haber
ocupado desde esos oscuros años? ¿No hubiera
sido el momento de la reivindicación? ¿No
hubiera sido todo eso lo que los jueces habrían
debido tener en cuenta a la hora de juzgar y de
absolver o no?
Julia Kristeva en un texto donde articula
Memoria y Salud Mental sorprendentemente incluye
el tema del perdón. Kristeva toma la etimología
del término perdón: ‘dar por completo’. Este
dar, esta posibilidad de dar un nuevo sentido,
de perdonar un nuevo sentido es lo novedoso en
el uso del término perdón y es que se refiere a
un perdonar-se.
La culpa es la máquina de dominio más poderosa
que se haya inventado. El Súper Yo es un
gendarme de la cultura que se nos ha inoculado,
como nos advierte Freud. El perdonar-se tiene
que ver con no ofrecerse ya más como pasto de
esa fiera voraz, que más exige cuantos más
sacrificios se le realizan. Es que la víctima
deje de serlo gracias a la intervención de la
justicia. Dar un nuevo sentido al trauma, apelar
a la justicia, perdonarse gracias al lazo
amoroso de la interpretación nos posibilita un
‘volver a empezar’. No parece haber sucedido
nada de esto con el civil absuelto.
Quiero referirme aquí a la responsabilidad del
sujeto. Desde el punto de vista psicoanalítico,
éste es doblemente responsable, debe ser
responsable de sus actos ante la legalidad
positiva del estado y en la dimensión de su
soledad -como sujeto de la modernidad- es
responsable de su deseo.
Hay una cuestión que considero se vincula con
ese aspecto perverso que intenté mostrar desde
la introducción como un hilo conductor de este
trabajo, y es la referencia del abogado defensor
del civil imputado que fue absuelto:
"El caso de los detenidos en los campos de
concentración son todos casos de manual; en el
caso de mi asistido es un caso evidente,
palmario de la aplicación del estado de
necesidad, ya sea justificante o exculpante".
Todos los hechos humanos: el amor, el odio, la
alegría, la tristeza, la belleza, etcétera,
forman parte de estadísticas y manuales, pero la
vida corre por carriles diferentes.
Cada uno de nosotros debemos hacernos cargo de
nuestros actos.
Es necesario, entonces invitar a estos sujetos
que se autoproclaman víctimas y que fueron
consideradas así en la absolución, que asuman lo
dicho más arriba: su vergüenza, su propio
perdón… pero para hacerlo deben realizar una
autentica autocrítica, deben acusar y
testimoniar, decir todo lo que saben, todo
aquello de lo que fueron testigos mientras
colaboraban, y con eso intentar aliviar algo del
sufrimiento de tantas personas directamente
afectadas por el accionar de las ‘patotas’ a las
cuales pasaron a pertenecer.
El 11 de abril de 1987, a las 10.05 un golpe
sordo sonó en el vestíbulo de una casa de Turín.
Un hombre con el número 174.517 tatuado en un
brazo se había arrojado desde el tercer piso y
yacía muerto en la casa donde pasó toda su vida,
excepto los once meses de 1944 en los que
sobrevivió en el lugar más atroz que ha
existido. El juez dictaminó que esa caída fue
suicidio. Era Primo Levi, que menos de un año
antes había publicado su último libro de la
Trilogía de Auschwitz, y en el capítulo donde
habla de los colaboradores había dicho:
"Yo no entiendo de inconscientes ni de
profundidades, pero creo que pocos entienden del
tema, y que esos pocos son más cautos; no sé, ni
me interesa, si en mis profundidades anida un
asesino, pero sé que he sido víctima inocente y
que no he sido un asesino; se que ha habido
asesinos y no sólo en Alemania, y que todavía
hay, retirados o en servicio, y que confundirlos
con sus víctimas es una enfermedad moral, un
remilgo estético o una siniestra señal de
complicidad; y, sobre todo, es un servicio
precioso que se rinde, (deseado o no) a quienes
niegan la verdad".
NOTAS:
BADIOU Alain, La idea de justicia. http://antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=702,
consultado 20 de enero de 2013.
ARIEL, Alejandro, La perversión. Reflexiones
sobre la ética de a interpretación, clase IV de
un seminario del 7 de agosto de 1990, Edición
Mimeo.
TODOROV, Tzvetan , Los abusos de la memoria,
Paidós Asterisco, Buenos Aires 2000
KRISTEVA, Julia , Memoria y salud mental, en
¿Por qué recordar? , Granica, España, 2002.
Página 100
**//**
Imagen: Carina Barbuscia sobre fotos de
argentina.indymedia.org
|